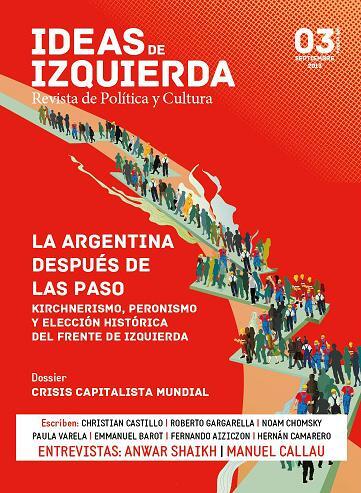El agravamiento de la crisis internacional está generando un cambio en el ánimo imperante en los gobiernos de la región. Hasta hace un tiempo, la consideración parecía ser que la crisis era eminentemente una crisis de los capitalismos avanzados y su modelo neoliberal, pero que el impacto a los “emergentes” sería limitado. La expectativa de fondo era –y sigue siendo- que la creciente demanda asiática de alimentos es un aspecto estructural sólido que no será arrastrado por la crisis (lo mismo que los altos precios). El ascenso de los emergentes, es decir de América Latina y los países asiáticos profundizando sus flujos comerciales y de inversiones, no sería golpeado por la crisis.
En las últimas semanas ese panorama se puso un poco más brumoso. En pequeña escala, se vio durante los días de la crisis una caída de los formidables precios de las materias primas. En la reunión de presidentes de la UNASUR el colombiano Santos planteó el problema de qué sucedería con los dólares que tiene la región como reservas si se deprecia el dólar, a la vez que alertó contra las consecuencias que viene teniendo el masivo ingreso de capitales, y lo que podría ocurrir si el flujo se revirtiera rápidamente. En la reunión técnica que se realizó hace una semana entre los ministros de la región, definieron la ampliación del Fondo Latinoamericano de Reservas (que por el momento integran Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela). Este fondo permitiría proveer fondos a países que afronten dificultades por el lado externo. También se discutió la eliminación del dólar del comercio regional (algo que aplican con escaso éxito Argentina y Brasil), el el fomento de los intercambios entre los países miembros y el apoyo a las instituciones de crédito sudamericanas, como la Corporación Andina de Fomento y el nunca concretado Banco del Sur.
¿Blindaje de los “emergentes”?
La reunión de los últimos días en la UNASUR muestra que los gobiernos se preparan para recibir impactos por el lado financiero. Los esperan meno por el lado del comercio externo, especialmente de commodities. Por eso se ha discutido centralmente como articular políticas activas para que la región pueda blindarse de la crisis.
Estamos ante medidas defensivas, que mantienen de fondo la ilusión de que nos salvamos de la mano de China. En esta esperanza se unen a los nostálgicos de la época dorada de las exportaciones agrarias a Inglaterra a comienzos del siglo XX, con los neodesarrollistas que aspiran a continuar y ampliar la apropiación de esas rentas para realizar inversiones y políticas de demanda. Sólo los divide que hacer con los dólares del comercio exterior. Empresarios locales expresan la misma fe. Como dice una nota del diario La nación “Eduardo Eurnekian, por caso, suele entusiasmarse en privado con que el futuro será de los países emergentes por razones estructurales: el mundo desarrollado llegó a un techo y no crecerá más hasta que no se descubran nuevas tecnologías, dice. China, India, Vietnam, Indonesia y América latina, en cambio, traccionarán al planeta durante los próximos años”. Este optimismo a contramano de las penurias europeas y norteamericanas, pasa por alto la severa corrosión que vienen sufriendo las bases del crecimiento asiático. Por mucho que han aumentado los vínculos económicos Sur-Sur, la economía que ha empezado a cargar sobre sus espaldas el crecimiento mundial, China, no ha dejado atrás su esquema de crecimiento apoyado en exportaciones. No hay plan de hacerlo en lo inmediato, e incluso el plan de aumentar la proporción del consumo en relación al PBI en 5 puntos parece voluntarista. Lo mismo puede decirse de muchas otras economías asiáticas. El dinamismo de su crecimiento exportador se recostaba sobre el consumo norteamericano en base a endeudamiento, cosa que no veremos resurgir el lo inmediato. Aunque la demanda norteamericana recuperó gran parte de lo perdido durante la crisis, no estamos ante una perspectiva de que siga jugando el rol que tuvo hasta 2007 de dinamizador del crecimiento mundial. Sin ese apoyo, no está claro por el momento cómo sostendrán su crecimiento en el mediano y largo plazo las economías que más vienen creciendo. Alemania, la economía que entre los países más desarrollados aparece más sólida, no puede reemplazarla (si es que no se ve arrastrada por la crisis en Europa), ya que ella misma también es fuertemente dependiente de las exportaciones. Por eso, no está muy claro dónde seguirán colocando sus exportaciones. No por casualidad, hemos visto cómo desde 2008 se aceleró el esfuerzo de China por acceder a nuevos mercados. Esto no debería pasar desapercibido: aunque las ventas a China siguen creciendo para la región, y el país asiático encabeza el ranking de los destinos de exportaciones de la región, mucho más viene aumentando el volumen y valor de las ventas Chinas en los países de la región. Es una fuente de dólares, pero también un destino hacia el cuál fluyen. El balance está cada vez más cerca de la zona de déficit, o ya está allí para algunos países latinoamericanos. Y lo que debería ser más preocupante para los países de la región, es que esta avanzada exportadora en la región, por mucho que deteriore los balances externos de los países latinoamericanos, difícilmente permita reemplazar la demanda de EEUU, y por lo tanto es muy probable que vaya acompañada de una desaceleración del crecimiento de China, y por lo tanto de su demanda de alimentos.
¿Nueva época de autonomía regional?
Algunos sectores políticos e intelectuales afines a los gobiernos de la región recurren al paralelismo entre la crisis actual y la otra crisis histórica global, la de los años '30, para plantear que la debacle definitiva de la ideología neoliberal y su decálogo del Concenso de Washington, sería la oportunidad para hacer finalmente lo que según esta visión se inició pero no se pudo concluir durante la última década: profundizar el desarrollo local mediante una profundización del mercado interno vía redistribución a los sectores populares.
¿Puede plantearse en el marco de la actual crisis histórica un curso semejante, que no se dio durante los años más prósperos de la última década? Son varias las condiciones que sugieren que la respuesta a esta pregunta es que tal perspectiva es bastante improbable. Entre otras:
-venimos de un cierto agotamiento de un ciclo de gobiernos con rasgos "nacionalistas", más retóricos que reales, pero que tomaron alguna distancia del pleno alineamiento imperialista que se impuso durante el imperio indisputado Concenso de Washington. Su posición relativamente autónoma se apoyó en la bonanza que tuvo la economía mundial: altos precios de granos e hidrocarburos, fuerte crecimiento de la demanda de los mismos, bajas tasas de interés, y flujos de capitales para varios países. Luego de una década con condiciones extraordinarias están no han sido aprovechadas para generar cambios significativos en la estructura económica. El único aspecto significativo que muestra un cambio en la situación es que la región redujo su endeudamiento externo, y en muchos casos la deuda pública. Esto ha sido así en el conjunto de la región, y no específicamente en algunos países. En vez de decretar el no pago de las mismas, se pagó generosamente, y a esto se sumaron las remesas de utilidades y otras transferencias, para concretar una década de generosos aportes de recursos de los países latinoamericanos al resto del mundo, que podrían haberse volcado a resolver los profundos problemas de infraestructura social y encarar el desarrollo en importantes áreas relegadas. La posibilidad de aprovechar hoy la crisis para seguir un curso de mayor autonomía dando mayor peso al mercado interno, aplicando incentivos sectoriales y medidas similares, está puesta en duda porque los gobiernos de la región que vienen aplicando algunas medidas económicas de tipo más intervencionista están entre los más sensibles a los trastornos que puedan ocasionar un fuerte deterioro en la situación internacional. Podría creerse que los países que han tenido una política de mayor apertura al capital externo y menos intervencionista –como Brasil– son los más comprometidos, ya que están viendo cómo las medidas tomadas para enfrentar la crisis en los países del norte están generando flujos de capitales que sobrevalúan sus monedas y generan incluso algunas burbujas. Sin embargo, esto no es necesariamente así. Argentina y Venezuela, por ejemplo con la inflación creciente y los problemas fiscales -disimulados por la propia inflación. Esto viene siendo contenido por la continuidad de algunas de las condiciones extraordinarias que acompañaron el crecimiento "a base de burbujas" de la última década, y que se mantuvieron, aún profundizadas, durante el primer tiempo pos crisis. También ayuda para países como la Argentina que las medidas monetarias en EEUU hayan apreciado algunas monedas en relación al dólar, mientras que el peso tiene una paridad casi fija. Aunque la crisis viene golpeando distinto, y para algunos países pesan más los aspectos en los que las condiciones siguieron siendo favorables mientras que para otros los efectos son más combinados, lo cierto es que incluso para estos últimos la situación del comercio exterior favorable sigue siendo un colchón para manejar los desequilibrios. Aquí, pensando las analogías, tenemos que pensar en un probable escenario 74-75, donde la disparada de precios pueda ser seguida por una fuerte caída. Esto pasó también en 2008, pero se revirtió al año siguiente. La diferencia entre 2008 y la actualidad, es que la mayoría de los países de la región han perdido capacidad de ajuste (gastando parte de los “colchones” fiscales y de los dólares logrados durante 2002-2007). Si las economías con mayor apertura están expuestas a las consecuencias que puede tener una abrupta reversión en los flujos de capitales, y también lo están si se mantiene ese flujo por los efectos recesivos que puede ocasionar la sobrevaluación de la moneda, los problemas que se han ido acumulando sin atinar a resolverlos, también las economías caracterizadas por un mayor intervencionismo han perdido capacidad de reacción ante un cambio abrupto en las condiciones internacionales. Difícil en este contexto capitalizar una nueva profundización de la crisis, cuando lo que se impondrá más bien es contener los trastornos que la misma podría ocasionar.
- Una segunda cuestión que pone límites a una perspectiva más autónoma, es que la burguesía mercado internista, al igual que en la década del '30, es raquítica en relación a los sectores burgueses exportadores de materias primas y el capital imperialista asociado a ellos. Incluso gran parte de la misma son multinacionales industriales, también dedicados a la exportación en muchos casos. Estas últimas están a lo sumo interesadas en algunos nichos de mercado regional pero no en aumentar significativamente sus inversiones en la región. Lo que, utilizando la terminología de algunos investigadores podríamos denominar la “cúpula industrial” de los países latinoamericanos, que incluye aparte de capitales extranjeros muchas multilatinas afincadas en varios países de la región (con preponderancia de capitales de México y Brasil) se basa en la exportación a otros países de la región, pero también de Europa y Asia. Se enfoca en algunos segmentos de consumidores medios y altos, y en ninguna medida acompañaría un cambio marcado en los patrones distributivos marcadamente regresivos, que más allá de la retórica y de algunas concesiones no se alteró en la última década. En ese sentido, la base para un proyecto de desarrollo más apoyado en el mercado interno como respuesta a la crisis mundial se muestra más acotada en el contexto actual.
- La economía mundial está mucho más interconectada. La crisis actual se ha mostrado como mundial en un sentido en el que no podía serlo la crisis del '30. A diferencia de lo que fueron las crisis de deuda y de balance de pagos que se dieron entre los '80 y comienzos del siglo XXI, la “Gran Recesión” no se caracterizó por una propagación exclusivamente financiera, sino que también golpeó severamente el comercio global, y por lo tanto afectó la producción y el empleo en todo el mundo. Lo mismo puede decirse de los mecanismos puestos en juego para enfrentar la crisis. Para que nos demos una idea, un sólo paquete de estímulo de los lanzados por EEUU fue equivalente al doble de la economía argentina. Una magnitud algo menor a esta tuvo el programa de estímulo monetario QE2. Estamos considerando sólo las medidas tomadas por EEUU. Pensemos que esto se amplifica en Europa y en Asia. Magnitudes igualmente astronómicas tienen los ajustes que en Europa y EEUU se están discutiendo para hacer frente a los problemas fiscales. No es casual entonces que estas políticas generen enormes desequilibrios y burbujas en varios países de los que más vienen creciendo por 2008, como China y Brasil. No hay proporción entre el impacto global de las medidas tomadas por las economías más fuertes, y la capacidad de “blindarse” que tienen los países latinoamericanos. Contradictoriamente, son algunos de los países que por su envergadura aparecen como más fuertes (como China y Brasil) algunos de los más afectados y "desequilibrados" por las medidas tomadas por las naciones afectadas por la crisis. Entre otras cosas porque su fortaleza y crecimiento ha permitido oportunidades de rentabilidad imposibles de hallar en otros países. Esto ha generado enormes problemas para la política económica, frente a los cuáles han intentado distintas series de iniciativas, la última de las cuáles fue la reunión de UNASUR. - Por último, debemos señalar que uno de los principales blindajes que tienen los estados latinoamericanos para hacer frente a la situación inestable de la economía mundial, son las reservas obtenidas del comercio exterior. A diferencia de lo que ocurría parcialmente en los '30, hoy las reservas monetarias en mercancía dineraria (oro, plata) son casi inexistentes, y la mayoría de las mismas están conformadas por dólares. La magnitud del “blindaje”, depende en gran medida de que EEUU evite un escenario crítico que hoy empieza a estar cada vez más planteado, como es la corrida sobre el dólar, aunque su materialización siga siendo bastante improblable por el momento.
Ni “oportunidades históricas” ni blindajes que desacoplen de las turbulencias globales
Con la amenaza de un default europeo sobrevolando en el horizontes próximo, la ilusión de un desacople de las economías latinoamericanas es muy difícil de sostener. Incluso Página/12, siempre dispuesto a festejar el mal pasar de las economías del norte dando muestras de una buena dosis de provincianismo, destila hoy preocupación por las consecuencias que puede traer el clima de fin de época para el ordenamiento económico global. Como se vio a fines de 2008, un escenario de bancarrota en Europa o una fuerte corrida sobre el dólar y la deuda norteamericana, con efectos globales similares a los que tuvo la caída de Lehman Brothers, no permiten esperar ningún desacople. Sin embargo, aún si este escenario no se produce, las economías de la región seguirán mostrando crecientes dificultades. El mejor escenario para las burguesías latinoamericanas es que la ominosa perspectiva de las economías europeas y EEUU siga siendo parcialmente compensada por el crecimiento de China, y que esta última economía no se vea arrastrada en la vorágine ni se agudicen los problemas internos que su economía ya está atravesando. Si se da este escenario benévolo, cada vez más improbable, de todos modos irá acompañado de efectos ambivalentes causados por las medidas tomadas en el norte para afrontar la crisis. La disparada de precios de los commodities puede mantenerse, agravando los problemas inflacionarios en distintos países, pero también puede transformarse en una fuerte caída y generar problemas en el balance externo para varios países. También puede suceder lo mismo con los flujos de capitales. Pueden acelerarse, generando los problemas de sobrevaluación de algunas monedas regionales y la existencia de burbujas inmobiliarias, o pueden revertirse abruptamente, generando problemas crediticios en algunos países donde esta entrada de dólares ha sido la base para crear booms de consumo. Estos efectos externos se articularán también con los distintos problemas que ya muestran las economías de la región, generando a la vez distintas tensiones regionales, como las que están viviendo Argentina y Brasil.
¿Qué implica esto? Que lo que no permitieron los años de bonanza de la década pasada, mucho menos podrá darse ahora, aún si sigue habiendo una situación que no se vuelve inmanejable. La inflación, el efecto desestabilizador de la suba de capitales, las tendencias al desbalance del comercio externo (especialmente por el factor China) son algunos de los aspectos que están planteando la necesidad de algunos ajustes, en el marco de los cuáles es difícil proponer cualquier plan industrialista ni nada por el estilo. Si durante los mejores años de la década, con rentabilidades récord, la acumulación de capital se mantuvo retraída y más bien la región aportó capitales al resto del mundo, más improbable se ve ahora la promesa de medidas para un desarrollo integrado de la región, del tipo de las declaradas en las reunión de UNASUR. Aún en el caso de medidas como las de Brasil anunciadas hace algunas semanas, estas tienen un carácter defensivo ante la sobrevaluación de la moneda, y apuntan a resolverlo sin tocar la moneda ni afectar los intereses del sector financiero. Además, tienen un sesgo clásicamente ortodoxo, recordando a las tomadas por Cavallo en la década del '90 para afrontar el mismo problema en la Argentina. Frente a los desequilibrios mencionados, y la discusión de las medidas para enfrentarlos, se vuelve cada vez más difícil articular las necesidades de los distintos sectores de la burguesía, y sobre todo mantener las expectativas de mejoras de las masas obreras y populares. Se plantea una perspectiva de mayores pujas entre distintos sectores burgueses y de mayor lucha de clases, aun en el escenario menos crítico.
Las desigualdades estructurales, en el crecimiento y en los desequilibrios acumulados generan enormes vallas a cualquier respuesta coordinada de la región ante la agudización de la crisis, más allá de las declaraciones de buenas intenciones realizadas en las cumbres de la Unasur. Aunque el futuro pueda mantener o aun mejorar uno de los polos de estas condiciones –la demanda estructuralemente más alta de granos y otras commodities– difícilmente se mantengan los precios actuales, y aunque pueda haber nuevas inyecciones de liquidez que creen condiciones similares a las del crédito barato que acompañó la última década, todo sugiere que irán acompañadas de mayores efectos “traumáticos” sobre los precios. Si los “logros” que tienen para mostrar los países de la región no se condicen con la retórica, será difícil siquiera mantenerlos en la situación inestable que plantea aún el mejor de los escenarios previsto para la coyuntura, que es que puedan contenerse las contradicciones más explosivas por el transcurso de entre uno y dos años.
El desarrollo de una alternativa política independiente de los trabajadores, es urgente contra los preparativos de las burguesías para descargar sobre nuestras espaldas los efectos de la crisis. Para evitar es necesario imponer un programa obrero y socialista de respuesta a la crisis, que tome medidas contra el imperialismo e imponga el monopolio estatal del comercio exterior y la nacionalización y control por parte de la clase trabajadora de los principales resortes de las economías de la región.